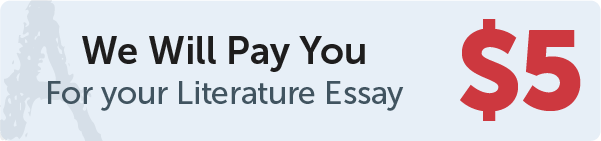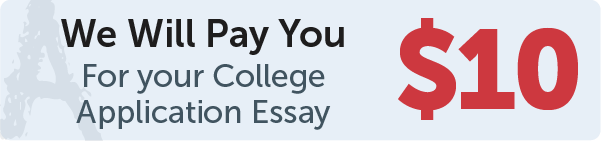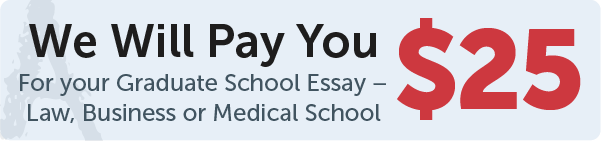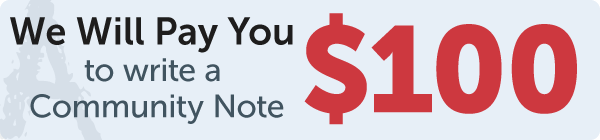Resumen
De acuerdo con Thoreau, “todos los hombres reconocen el derecho a la revolución, es decir, el derecho a resistir al gobierno y negarle lealtad cuando su tiranía o su ineficacia sean desmesurados en insoportables” (22). Sin embargo, es crítico de algunos de los motivos que han desencadenado revueltas en el pasado, como la protesta de 1775 contra los impuestos sobre algunos artículos importados. Desde su punto de vista, la esclavitud supera a todas las demás causas de revolución, tanto en magnitud como en gravedad moral. Como señala, una sexta parte de la población de Estados Unidos vive en la servidumbre. Un individuo se deshonra a sí mismo al asociarse con un gobierno que trata injustamente a algunos de sus ciudadanos, incluso si no es él la víctima directa de esa injusticia.
Thoreau discrepa con William Paley, teólogo y filósofo inglés, quien sostiene que cualquier movimiento de resistencia contra el gobierno debe evaluar qué tan grave es el daño y “la posibilidad y coste de repararlo” (23). De hecho, Thoreau es tan contrario a este pensamiento que sostiene que el pueblo de Estados Unidos “debe dejar de tener esclavos y de luchar contra México aunque esa decisión le cueste su existencia como pueblo” (24).
Thoreau procede a cuestionar a quienes, en su estado natal de Massachusetts, profesan estar en contra de la esclavitud, todavía vigente en el Sur de Estados Unidos, mientras participan en el comercio y la agricultura que la sustentan. La única forma eficaz y sincera de expresar la oposición, dice, es mediante hechos concretos y actos de resistencia. El sentimiento antiesclavista por sí mismo no exime a nadie de la acusación de complicidad moral.
Luego, Thoreau aborda la cuestión de conseguir cambios a través de medios democráticos. Votar a políticos que están en contra de la esclavitud no constituye en sí mismo un compromiso moral con la abolición de una práctica injusta; simplemente registra la voluntad del pueblo de que una política prevalezca sobre otra. La posición de la mayoría, por legítima que sea en el marco de una democracia, no equivale a una posición moralmente correcta. El país está lleno de personas que se pliegan a la opinión mayoritaria y que descansan sobre un proceso político deficiente, que ofrece un número limitado de candidatos y de opciones.
Thoreau cree que quienes obstaculizan la reforma son aquellos que desaprueban las medidas del gobierno pero que, en la práctica, le prestan tácitamente su lealtad. Como mínimo, si un hombre de convicciones no puede ofrecer resistencia directa a un gobierno injusto, debería dejar de prestarle el apoyo indirecto que proviene de sus impuestos. Thoreau afirma que “la acción que surge de los principios, de la percepción y la ejecución de lo justo, transforma las cosas y las relaciones” (29).
A continuación, vuelve a evaluar la posibilidad de que el “remedio” (las medidas de desobediencia civil adoptadas en nombre de la resistencia) sea peor que la “enfermedad” (la injusticia que debe remediarse). Llega a la conclusión de que, si una ley concreta de un gobierno convierte a los individuos en “agentes de la injusticia para otros” (31), esa ley debe ser transgredida y quebrantada, independientemente de las repercusiones individuales que esto pueda acarrear. Thoreau pide a sus conciudadanos que retiren su apoyo al estado de Massachusetts y se arriesguen a ser encarcelados. El Estado, obligado a elegir entre mantener a todos los hombres en prisión o abolir la esclavitud, agotaría rápidamente sus recursos y elegiría la última opción. Para Thoreau, de estos actos de conciencia brota “la auténtica humanidad e inmortalidad del hombre” (35).
El dinero es una fuerza que corrompe porque ata a las personas, a las instituciones y a los gobiernos responsables de prácticas y políticas injustas, como la esclavitud de los afroamericanos y la guerra con México. Thoreau percibe una relación paradójicamente inversa entre el dinero y la libertad. El hombre pobre tiene la mayor libertad para resistir porque es el que menos depende del gobierno para su propio bienestar y protección. Pero “los ricos”, sostiene Thoreau, “están siempre vendidos a la institución que los beneficia” (35), porque las consecuencias de la desobediencia parecen demasiado grandes, tanto para su propiedad como para su posición personal en la sociedad. Thoreau explica cómo él, en consecuencia, se ha desvinculado del mayor número posible de compromisos superficiales, como pagar cierta suma para el sustento del cura de la iglesia de su pueblo, sosteniendo que “no [entiende] por qué el maestro de escuela [tiene] que contribuir con sus impuestos al mantenimiento del cura y no al revés” (37).
Análisis
Thoreau se enfrenta a la difícil tarea filosófica de delimitar los usos legítimos de la desobediencia civil, al mismo tiempo que intenta establecer sus fundamentos. Aunque el ensayo se centra específicamente en oponerse a la esclavitud en Estados Unidos, la lógica que subyace a la desobediencia civil podría aplicarse de forma más general a cualquier número de reclamos contra el gobierno. A riesgo de permitir que su propio argumento sea invocado indiscriminadamente, Thoreau evalúa en qué casos está justificado resistirse al gobierno, y en cuáles otros “la injusticia es parte de las fricciones inevitables de la máquina del gobierno” (30). No obstante, también plantea que esa fricción podría terminar por “limarse” consiguiendo que la “máquina” (30) se desgaste; es decir, logrando que el propio gobierno decaiga por su mal funcionamiento. De esta forma, Thoreau utiliza la alegoría de la máquina para comprender en qué medida el individuo es una “pieza” o un “instrumento” que puede facilitar o impedir que el Estado promueva su sistema de injusticia.
Thoreau rechaza el criterio de conveniencia utilizado por Paley para juzgar la necesidad de la rebelión en un momento dado de la historia. Aunque no sea conveniente resistir, y los costes personales sean mayores que la injusticia a remediar, Thoreau defiende firmemente la primacía de la conciencia individual sobre el pragmatismo colectivo.
Sin embargo, la desobediencia civil conlleva, al menos, dos restricciones. En primer lugar, los medios de resistencia que defiende y practica Thoreau no son violentos; esto es así en Desobediencia civil, si bien en escritos políticos posteriores, como en su Alegato a favor del capitán John Brown, se pone a favor de tomar medidas más drásticas. En segundo lugar, el acto de resistencia debe dirigirse específicamente contra la injusticia que se quiere remediar. La objeción moral a una ley concreta no autoriza al individuo a incumplir todas las leyes.
Algunos argumentos de Thoreau parecen antidemocráticos a primera vista, sobre todo su cuestionamiento a la opinión de la mayoría que se expresa a través de los representantes electos. Sin embargo, a lo largo del ensayo, Thoreau demuestra que tiene una postura más matizada al respecto. Su respeto fundamental por la democracia y la Constitución coexiste con una postura incrédula sobre la integridad moral de los políticos y sobre el proceso de votación, que limita significativamente la capacidad del ciudadano ordinario de expresar su verdadera voluntad.
Retomando las metáforas mecánicas que emplea Thoreau para describir el funcionamiento del gobierno, la idea de que el Estado es una máquina sugiere también sus efectos deshumanizantes, especialmente en lo que respecta al trato de las personas esclavizadas. Estas metáforas también forman parte de una dicotomía más amplia en el pensamiento de Thoreau, que tensiona el vínculo entre la naturaleza y las construcciones sociales artificiales, como el gobierno, las corporaciones o la Iglesia. En la siguiente sección, Thoreau se refiere a una “ley superior” (39) derivada de la naturaleza, y utiliza una metáfora prestada del mundo natural para justificar la desobediencia civil.